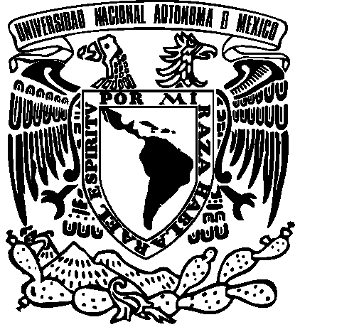|
En Viña del Mar, Chile, y luego en Puerto España, Trinidad y Tobago, los países latinoamericanos se enfrentaron a los Estados Unidos planteándole la exigencia de un trato justo, en sus relaciones comerciales y financieras. El enfrentamiento es revelador de las condiciones de creciente gravedad en que vive la América Latina y de la toma de conciencia de que la causa de los males proviene esencialmente de las condiciones de dependencia económica respecto a los Estados Unidos y del convencimiento de que sólo una acción coordinada de los países de la región puede lograr el necesario cambio en el carácter de esas relaciones con el poderoso.
La importancia de “la rebelión de Viña del Mar” consiste, más en los planteamientos que allí se hicieron y en la unidad con que se tomaron los acuerdos, que en el contenido de las demandas finales que fueron acordadas. No solamente tienen un alcance limitado sino que las demandas planteadas no tendrán resultados tangibles si no se fortalece y se le imprime dinamismo a la unidad latinoamericana en una lucha por la emancipación económica.
La primera demanda planteada consistió en la mejoría de precios de los productos de exportación latinoamericana y en las condiciones de entrada al mercado norteamericano. Evidentemente que este es un problema importante para nuestros países ya que su desarrollo depende en una gran medida del comercio exterior, y hasta ahora el intercambio con los Estados Unidos (y demás países desarrollados) ha sido muy inequitativo. Una mejoría en la relación de intercambio sería deseable y de considerable utilidad para la América Latina. Sin embargo, existen dos cuestiones que hay que considerar. Primero, son muy limitadas las probabilidades de que el gobierno de los Estados Unidos satisfaga esta demanda en una medida apreciable, ya que con ello afectaría los intereses de las grandes empresas monopolistas que son las responsables del trato inequitativo en las relaciones comerciales.
En segundo lugar, una proporción muy elevada de las exportaciones latinoamericanas está controlada por las propias grandes empresas de los Estados Unidos. De esta manera, las mejorías que pudieran lograrse beneficiarían esencialmente a esos monopolios, y en una medida reducida a nuestros países solamente en los incrementos que se produjeran en la derrama de ingresos por salarios, servicios, impuestos., etc. Veamos algunos ejemplos que apoyan plenamente estas consideraciones.
Venezuela depende de la exportación de dos productos, petróleo y mineral de hierro. Estos dos productos representan el 98% de las exportaciones totales de ese país. El petróleo está controlado en más del 90% por la Standard Oil de New Jersey, la Gulf Oil y la Shell. En cuanto al mineral de hierro dos empresas norteamericanas, la United States Steel y la Betlehem controlan casi el 100% de la producción y de la exportación.
Chile descansa en la exportación de tres productos, cobre, mineral de hierro y nitratos, que representan el 85% de las exportaciones totales. El cobre ha estado controlado por dos empresas norteamericanas, la Anaconda Co. y la Kennecott en más del 90% de la producción total y casi el 100% de las exportaciones de ese metal. Por su parte la producción de mineral de hierro está controlada por la Betlehem Steel la misma que tiene grandes propiedades en Venezuela. Solamente el nitrato se escapa al control extranjero, porque desde hace algún tiempo fue nacionalizado.
Perú exporta principalmente cobre, harina de pescado, algodón, plata, plomo y azúcar. Estos seis productos representan el 78% de la exportación total del país. De esos seis productos tres (cobre, plata y plomo) están controlados por dos empresas norteamericanas, la Cerro de Pasco y la American Smelting; la harina de pescado, que se ha desarrollado de manera espectacular, está en el proceso de ser dominada por firmas norteamericanas, y el algodón y el azúcar en buena proporción esta controlada por la Grace y otras empresas de los Estados Unidos.
Y podríamos ampliar la lista con muchos otros casos: la bauxita de Jamaica y Surinam, los más grandes productores del mundo, está dominada por la Alcoa y la Reynolds de los Estados Unidos; el manganeso de Brasil y México por la U.S. Steel Corp. y la Betlehem, ambas de los Estados Unidos; el banano de la América Central, por la United Fruit Co.; el algodón, el azúcar y el tabaco, por otras firmas también de los Estados Unidos, etc.
Como puede verse, la lucha por mejores precios a las “exportaciones latinoamericanas” es de alcances muy limitados, si es que no va acompañada de medidas a fondo para rescatar las actividades de exportación de manos extranjeras. La “rebelión de Viña del Mar” no llegó tan lejos, desgraciadamente.
La otra demanda importante que planteó la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA) en Viña del Mar y, luego en Puerto España, consistió en la desaparición de las “ataduras” a los créditos exteriores. Es verdad que hasta ahora los financiamientos de las agencias norteamericanas y aun de las internacionales dominadas por los Estados Unidos y las de origen europeo, han tenido la forma de “préstamos atados”. Pero las “ataduras” van más allá de las que fueron consideradas por la CECLA. No solamente son inconvenientes las exigencias de que el importe de los créditos se gasten en los países otorgantes, porque encarecen el costo y limitan la libertad para comprar en el mejor mercado, sino que son inaceptables por las ataduras implícitas de obligar a los países receptores a seguir una política consecuente con los intereses del sector privado de los países inversionistas y de la política exterior del gobierno norteamericano. Estas son en última instancia las ataduras más inconvenientes porque atentan contra la autodeterminación de nuestros países.
El capitalismo de Estado ¿un camino?
Los agudos problemas económicos y políticos que afronta la América Latina está llevando a algunos países a adoptar medidas de “defensa biológica”, consistentes en nacionalizar algunos renglones importantes de su economía que se encontraban bajo el control de monopolios extranjeros. Así en fechas recientes el Perú ha nacionalizado las propiedades petroleras de la International Petroleum Co., filial de la Standard Oil de New Jersey, y algunas propiedades agrícolas e industriales de otras empresas norteamericanas y Chile está procediendo a nacionalizar la industria del cobre, que constituye la principal actividad económica nacional y el renglón fundamental de su comercio exterior.
Tanto en el caso de Perú, como en el de Chile, las medidas de rescate adoptadas darán al gobierno una participación directa en negocios de gran importancia, ampliando considerablemente sus funciones de estado empresario. Esto significa que estos países se van orientando hacia el capitalismo de estado, a semejanza de otros países latinoamericanos, como México en primer lugar y Argentina en segundo, en donde el Estado se convierte en el empresario más importante. Parece ser, por lo tanto, que el capitalismo de estado está surgiendo como una forma generalizada de organización económica en la América Latina (y en otros países del “Tercer Mundo”). En este sentido cabe preguntamos ¿Será el capitalismo de estado una forma adecuada para acelerar el desarrollo y enfrentarse al dominio exterior? ¿Significará un avance verdadero para el mundo subdesarrollado o sólo será una forma de “crear esperanzas” pero manteniendo el statu quo?
Aunque no es tarea fácil hacer un enjuiciamiento profundo y correcto sobre el papel y las perspectivas que presenta el capitalismo de estado en la etapa histórica en que nos encontramos, considero que la piedra de toque de dicho enjuiciamiento no puede ser otra que la de precisar hasta qué punto es un instrumento eficaz para enfrentarse a la dominación extranjera y para acelerar el desarrollo económico en beneficio de las masas populares. Nos ocuparemos con mayor amplitud de ese problema en futuras ocasiones.♦