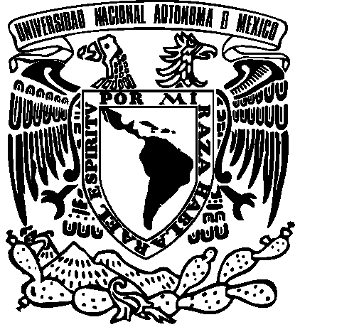Si no nos decidimos a ser dueños de nuestra propia economía nos amenazará el peligro de llegar a convertirnos en una Corea del Sur, o Formosa, o un país satélite.
|
Las relaciones de la América Latina con los Estados Unidos se han ido deteriorando a medida que se agudiza el desequilibrio de sus intercambios comerciales y financieros con ese país que por la cuantía que alcanzan constituye el factor determinante de la situación económica general de los países latinoamericanos.
La posición latinoamericana se puede resumir en una sola demanda: trato justo en el intercambio comercial y en el de tipo financiero. Esta demanda no podía ser más correcta desde el punto de vista económico y también desde el ángulo de las relaciones amistosas y de solidaridad entre las naciones. Sólo un intercambio de beneficio recíproco puede contribuir al desarrollo continuo y acelerado de los países latinoamericanos (y a la larga, también de los Estados Unidos) y servir de una base sólida para las relaciones de una amistad verdadera. Pero cabe preguntarnos ¿es posible lograr un trato justo para la América Latina de parte de los Estados Unidos dentro del marco actual en que se desenvuelven nuestras relaciones con ese país?
La respuesta acertada a esta interrogante reviste una importancia fundamental porque de ser afirmativa habría que insistir en la demanda y a lo sumo añadir algunas otras medidas semejantes a las adoptadas hasta ahora, para fortalecerla; pero en caso de que la respuesta fuera negativa ello indicaría que tendríamos que buscar otros caminos que hasta ahora han sido soslayados o totalmente omitidos en los foros oficiales de la América Latina.
Desigualdad evidente, las bases de desigualdad en que se realizan las transacciones comerciales entre los países latinoamericanos y los Estados Unidos (y con otros grandes países capitalistas) es tan notoria que es reconocido el hecho hasta por los funcionarios economistas y algunos círculos de negocios de los Estados Unidos y de Europa (al efecto, véase el artículo de Sanford Rose, en la Revista Fortune de abril de 1970).
Revisemos las principales manifestaciones de la desigualdad que caracteriza a los intercambios comerciales de nuestros países con los Estados Unidos (y con otros países similares):
Precios bajos y con grandes fluctuaciones para los productos adquiridos en la América Latina, precios que son fijados de manera determinante por los propios Estados Unidos y en función de sus intereses.
Precios elevados, de monopolio, y siempre en aumento para la maquinaria, equipo y demás productos que los Estados Unidos venden a la América Latina.
Sistema de cuotas, fijadas de acuerdo con los intereses particulares de los círculos de negocios de los Estados Unidos y que limitan las posibilidades de venta de la América Latina, en ese mercado (además de utilizarlas con fines políticos). Este sistema de cuotas es aplicado por los Estados Unidos en relación al café, azúcar, textiles y otros productos; por Alemania Federal, para los hilos y textiles, ropa, conservas alimenticias; por Francia, a los aparatos eléctricos, textiles, ropa, conservas alimenticias; por Inglaterra, a los textiles de algodón, extractos de café, jugos de fruta, rones y puros, y por Japón, a los productos de piel, manufacturas metálicas, conservas alimenticias.
Aranceles muy elevados para los productos manufacturados que eliminan casi por completo las ventas de esos productos por parte de la América Latina: en términos generales se estima que el nivel de los aranceles aplicados a esos productos exceden al 20% del valor de los artículos, habiendo casos en que la tarifa es mucho más alta.
Cierre de la frontera, de manera unilateral por parte de los Estados Unidos, cuando así conviene a sus intereses, sin consideración a los perjuicios que causan a los proveedores tradicionales de la América Latina: el caso del jitomate de México es típico.
Bloques económicos casi herméticos que limitan severamente la venta de productos latinoamericanos en esos mercados.
Estos hechos explican buena parte del desequilibrio crónico y que tiende a acentuarse, del comercio exterior de los países latinoamericanos, desequilibrio que en algunos casos, como el de México alcanza proporciones exageradas, según lo hemos indicado en reiteradas ocasiones. Y son precisamente estos hechos en los que se sustenta la demanda de trato justo de parte de la América Latina.
Las grandes empresas “multinacionales”
Hemos dejado para un tratamiento especial, por su gran trascendencia para el problema que nos ocupa, el de la importancia que han adquirido en el escenario mundial y especialmente en el latinoamericano, las empresas monopolistas norteamericanas y de otro origen, que en el lenguaje pretendidamente apolítico se ha dado en llamar “empresas multinacionales”. Estas grandes corporaciones forman sistemas gigantescos de filiales en todo el mundo capitalista que operan sobre la base de lograr las máximas utilidades para el sistema en su conjunto, han estado adquiriendo un dominio decisivo en la producción y en el comercio exterior de los países en que operan, en especial de las naciones atrasadas. Tal es el control que tienen ya en la economía del mundo desarrollado que son el factor decisivo tanto de la estructura de estas economías, del grado de industrialización que pueden alcanzar y de la orientación y composición del comercio exterior de los países atrasados (y en alguna medida también de algunos países capitalistas industrializados). Algunos ejemplos de la forma en que operan las empresas monopolistas internacionales bastarán para comprender el alcance de su influencia y las consecuencias que acarrean para los países atrasados (algunos de los ejemplos se encuentran en el artículo citado de Sanford Rose).
Perú produce y exporta al mercado norteamericano, europeo y a otros, algunos productos de madera, como chapas y triplay, pero la empresa que las elabora y exporta es la US Plywood de los Estados Unidos; igual sucede con la harina de pescado, importantísimo producto de exportación, cuya producción y exportación están dominadas por filiales de empresas norteamericanas.
México produce grandes cantidades de conservas alimenticias que exporta en alguna proporción a los Estados Unidos y a otros países pero dicha producción y exportación es efectuada fundamentalmente por grandes firmas norteamericanas como Del Monte, Heinz, Herdez, United Fruit Co. (Clemente Jacques), Bird’s Eye, Booth Fisheries, etc. Este mismo fenómeno se extiende a la producción de motores (Chrysler), refacciones (Volkswagen), productos medicinales y químico-industriales (más de 50 empresas extranjeras) y a otros ramos.
La India está exportando grandes cantidades de camarón a los Estados Unidos y Europa, pero de manera creciente esas exportaciones están siendo controladas por firmas norteamericanas, entre ellas la Unión Carbide.
Corea del Sur ha incrementado fuertemente sus exportaciones de “manufacturas” a los Estados Unidos y a otros países, pero la parte sustancial de esas exportaciones la realizan firmas norteamericanas. Las pelucas y barbas postizas coreanas que han alcanzado gran renombre, son producidas con fibra (dynel) de la Unión Carbide de Estados Unidos, por empresas norteamericanas que son las que realizan las exportaciones del producto acabado. Corea produce también chapas y triplay con madera que la US Plywood produce en Filipinas, firma ésta que luego exporta las manufacturas a los Estados Unidos.
Con estos ejemplos, que podrían multiplicarse, se ve con claridad que los países atrasados se encuentran dentro del tablero de ajedrez de las grandes empresas multinacionales que son las que controlan la producción en muchos renglones básicos y que dominan también el comercio exterior de nuestros países, tanto de productos tradicionales (algodón, minerales, petróleo, etc.), como la de productos manufacturados.
Debemos buscar otros caminos
Las consideraciones anteriores nos llevan a dar una respuesta negativa a nuestra interrogante de si es posible un trato justo dentro del marco en que actualmente se desenvuelven nuestros intercambios con el exterior. El trato inequitativo es resultado de la dinámica misma del sistema capitalista dentro del cual nos encontramos. En este sistema las relaciones internacionales son inequitativas, de dominio del débil por el fuerte, de relaciones que conducen a que unos países se desarrollen explotando a otros, relaciones de dependencia comercial, financiera, tecnológica.
De esta manera, si los países atrasados, que lo serán mientras sean dependientes, se limitan a demandar un trato justo y a tener acceso para “sus manufacturas” a los mercados de Estados Unidos y países semejantes, no llegarán a ninguna parte. Mientras se mantengan en la situación de dependencia en que viven seguirán pobres y con grandes desequilibrios internos y externos. Sin renunciar a la lucha por mejores relaciones en sus intercambios con los países metropolitanos, deberán en primerísimo lugar independizarse del dominio de las firmas monopolistas internacionales y de la camisa de fuerza que les impone el sistema capitalista.
Las salidas que debemos buscar no son la de explotar aún más la “mano de obra barata” (que significa bajos niveles de vida de los trabajadores), poniéndola a disposición de las grandes empresas multinacionales como estímulo a que inviertan en nuestros países, o para que establezcan industrias “maquiladoras” en la frontera; ni tampoco las de buscar la integración latinoamericana en base de integrar los monopolios extranjeros para que nos hagan más dependientes.
El único camino es el de una política realmente revolucionaria que nos permita ser dueños de nuestras riquezas y de nuestro comercio exterior; que movilice al máximo los recursos internos y asegure su utilización racional; que fortalezca los niveles de vida de los trabajadores; que fomente al máximo el mercado interno; que impida la concentración de la riqueza y del ingreso en pequeños grupos y que nos permita intensificar nuestras relaciones económicas, de amistad y culturales con todos los pueblos del mundo. Esto equivale a superar la política tan extendida en todo el ámbito de la América Latina de “economía mixta” que no tiene otro resultado que el dominio de la economía por parte de grandes empresas multinacionales y de pequeños grupos nativos, con su consiguiente secuela de grandes desigualdades económicas y sociales, de desarrollo desequilibrado, de falta de empleos y de mayor dependencia respecto al exterior.♦